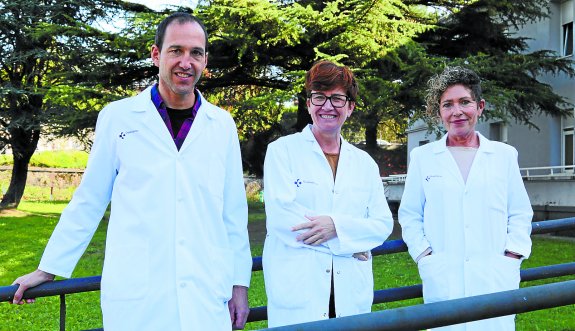Cuando se habla de demencia, casi todo el mundo piensa en alzhéimer, una enfermedad devastadora cuyo principal síntoma son los fallos de memoria. Pero hay otro tipo de demencia, llamada frontotemporal, igual de demoledora pero mucho menos conocida. Se trata de una enfermedad ‘rara’ que puede manifestarse con dificultad de lenguaje, pero su característica principal son los problemas de conducta: hombres y mujeres que cambian su forma de comportarse, se vuelven apáticos o pierden el control de sus impulsos, transgreden normas sociales, comienzan a comer de forma compulsiva o a adoptar comportamientos más infantiles. Una situación que afecta sobremanera no solo al propio afectado, sino también al entorno más cercano. «Podemos estar concienciados para que un familiar pueda perder la memoria, pero no tanto para ver cómo alguien que ha sido una persona normal empieza a hacer cosas raras, inconvenientes», cuentan en la Unidad de Deterioro Cognitivo del Hospital Universitario Donostia (HUD).
Los neurólogos Begoña Indakoetxea y Fermín Moreno, y la neuropsicóloga Myriam Barandiaran forman esta unidad. Los dos últimos defendieron recientemente sendas tesis doctorales en las que recogen su labor investigadora de los últimos diez años, realizada entre el hospital y Biodonostia, en la que han realizado seguimiento a las 18 familias guipuzcoanas que han identificado como portadoras de la que internacionalmente se conoce como la mutación vasca de la demencia frontotemporal. «Nos hemos especializado en esta demencia porque es mucho menos frecuente y menos conocida, y hay interés por parte de un grupo de familias que estaban demandando una atención», explica Moreno. Se calcula que en el HUD atienden a entre 150-200 personas con dolencia neurodegenerativa.
«En pacientes con demencia menores de 65 años es la segunda causa después del alzhéimer», añade el neurólogo, quien explica que en este caso es la parte más anterior del cerebro, la encargada de la conducta, la más afectada. En realidad, la demencia frontotemporal es un grupo de enfermedades, que va desde la variante conductual, pasando por los problemas de semántica hasta la afectación motora. Pero es la primera la que mayores retos supone, por su difícil detección. «Normalmente, los trastornos de conducta no se asocian con una enfermedad degenerativa, y pueden tardar mucho tiempo en acudir a consulta», señala Barandiaran en referencia a estos ciudadanos que pueden empezar a hacer pequeños hurtos, comer del plato de otro comensal, descuidar su higiene, cambiar sus hábitos de vestir o a quienes la falta de inhibición les puede llevar a meter el dedo en los helados de los niños por la calle, entre otros ejemplos.
«Muchas veces los familiares y los propios médicos lo atribuimos a otras cosas. El diagnóstico es sobre todo difícil en las fases iniciales incluso para nosotros, porque solo aparecen esos problemas de conducta, y las capacidades cognitivas están bien», añade la neuropsicóloga. De hecho, las pruebas referidas a la conducta son «mucho más difíciles de aplicar porque son más complejas» y en los últimos años se están intentando desarrollar test para evaluar esa alteración de conducta. «Es que la misma ingesta compulsiva se puede achacar, por ejemplo, a la ansiedad. Hay un campo de investigación para desarrollar nuevas herramientas», añade.
Begoña Indakoetxea distingue tres subtipos diferentes de trastornos conductuales: el apagado, inactivo o apático; el encendido, desinhibido e impulsivo y, finalmente, el maniático, estereotipado y ritualístico. «El asunto estriba en que hay elementos de uno y otro que se entremezclan, y todo esto con un fondo de pasotismo e indiferencia ante todos, que es lo que se llama la falta de empatía». Por ello, no es tan raro que estos síntomas se atribuyan a problemas de salud mental, a una depresión, por ejemplo. «Las interconsultas entre psiquiatría y neurología existen y seguirán existiendo todavía mucho tiempo hasta que no tengamos biomarcadores que nos permitan diferenciar, porque estos trastornos de conducta existen en patologías psiquiátricas», explica la neuróloga, quien recomienda que se consulte con el especialista o el médico de cabecera en caso de «cambios conductuales o de personalidad persistentes».
Sin cura y evolución variable
Esta enfermedad degenerativa tiene una evolución variable. Los primeros síntomas pueden ser conductuales, «pero luego va afectando a otras zonas del cerebro, llegando a una afectación cognitiva, como de lenguaje, memoria y orientación en el espacio. Luego muchos pierden capacidad motora, se vuelven más torpes, rígidos y lentos, y la mayoría terminan en silla de ruedas», detalla Moreno, a quien le han preguntado más de una vez si es mejor o peor que el alzhéimer. «No lo tenemos muy claro, el pronóstico es muy variable, porque hay enfermos en los que avanza muy rápido y en otros va más lento».
De momento, no hay ninguna medicación que ataque la causa de la enfermedad, aunque sí hay fármacos que permiten tratar los síntomas. A pesar de las muchas incógnitas respecto a la demencia frontotemporal hay motivos que invitan al optimismo, ya que la eclosión investigadora de los últimos años ha permitido entender más esta dolencia y desarrollar y probar fármacos que vayan a su origen.
Barandiaran explica que en un «alto porcentaje» la causa es desconocida, lo que se denomina «formas esporádicas» en las consultas, el «te ha tocado» de la calle. Pero sí se sabe que en este grupo de enfermedades el componente genético es mayor que en el alzhéimer: se calcula que un 40% de los afectados tiene antecedentes familiares y un 10-15% son formas «autosómico dominantes», es decir, que ya en las familias hay una carga «importante, con enfermos en dos generaciones».
En los últimos años se han identificado varios genes implicados en estos casos familiares, y es ahí donde se han centrado las investigaciones en Gipuzkoa, después de que se descubriera que en el territorio hay un grupo de familias que tenía una mutación en el gen de la progranulina, que está asociado a esta demencia frontotemporal y que no se ha descrito en ningún otro sitio en el mundo. «Mutaciones en progranulina hay unas 70 en el mundo, pero una de ellas, la vasca, se ha descubierto solo en Gipuzkoa», apostilla Barandiaran. «Teníamos una serie de familias que habían tenido casos de una demencia rara y al hacer el estudio se vio que tenían esta mutación. A partir de ahí hemos descubierto hasta 18 familias a las que les estamos siguiendo», añade Moreno.
Edad media de inicio, 60 años
Tener el gen mutado no significa necesariamente que se vaya a desarrollar la enfermedad, «pero sí tienes muchas posibilidades». En el caso de la demencia frontotemporal por mutaciones en progranulina, la edad media de inicio son 60 años, pero hay un rango variable con personas que desarrollan la enfermedad en la década de los 40 y otros cuando tienen más de 80 años. «Por eso, es posible que una persona portadora de la mutación fallezca de cualquier otro problema sin haber desarrollado la demencia», asegura el neurólogo.
En un estudio realizado por estos expertos con las familias guipuzcoanas concluyeron que para los 70 años el 85% de los que tenían el gen mutado habían desarrollado la enfermedad. «Por ello pensamos que si una persona viviera 100 años o más esta penetrancia se acercaría al 100%», añade Moreno.
Los médicos agradecen la colaboración y el «esfuerzo generoso» de estas familias a las que han realizado un seguimiento durante cerca de una década. Se trata de pruebas anuales de neuropsicología, resonancia magnética cerebral, análisis de sangre… Algunos de estos familiares de primer grado son portadores del gen y otros no, lo que les permite avanzar hacia su objetivo de determinar cuándo puede empezar la dolencia, establecer marcadores para detectarla, u obtener los primeros datos para saber si la dolencia está activa, «con el fin de que cuando tengamos un tratamiento sepamos el mejor momento para aplicarlo».